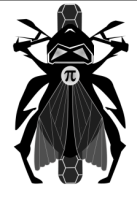La Historia es nuestra memoria colectiva y como la individual, a veces tiende a olvidar aquellos episodios menos esplendorosos, al menos la oficial, porque siempre hay quien registra y documenta lo que a una élite dominante pueda incomodar o abochornar.
Aquí, en Barcelona también hubo esclavitud, es decir personas y familias poderosas que se enriquecieron a costa de secuestrar y explotar indecentemente a personas, generalmente de África, para conseguir una deshonesta productividad de sus plantaciones y fábricas. En el siglo XV, entre un 10 y un 15% de la población de Barcelona eran esclavos. España fue el último país de Europa en una de cuyas colonias hubo comercio de esclavos, un lucrativo negocio que en 50 años transportó a Cuba unos 600.000 africanos.
La deleznable trata de personas era una práctica prohibida en aquel gran imperio del mundo mundial que todavía no era España, porque incluso Castilla y Aragón eran reinos independientes, aunque bien avenidos por el real y católico matrimonio. Pero eso es otra historia. El caso es que la prohibición sobre la práctica de la esclavitud no afectaba a las colonias y, por tanto, los que poseían negocios en el Caribe o demás colonias y no sentían el peso de su conciencia, sí, podían hacerlo.
Sin duda era una competencia obscena y ventajista sobre los que poseían negocios y escrúpulos, pero así eran aquellos tiempos de imperios forjados a base de conquistas, genocidios, saqueos, expropiaciones y sometimientos forzados en los que el hombre blanco, la tremenda “raza” eslava, se sentía superior y sembraba de sufrimiento los territorios que iba adquiriendo con la espada en una mano y el crucifijo en la otra.

Parece ser que la primera expedición esclavista directa entre África y América se produce en 1518 y los primeros cautivos llegan en 1520, pero la práctica llega hasta bien avanzado el siglo XIX. Publicado en el Diario de Barcelona el 31 de mayo de 1798 se leía: “Quien quiera comprar una negra, y una hija suya, mulata, que sabe guisar, lavar y planchar bien, acuda enfrente de la casa de los Gigantes, nº 9, casa de Don Mariano Sans y de Sala”.
España, ya constituida como tal territorial y políticamente, fue el último país europeo en abolir oficialmente la esclavitud en sus colonias ultramarinas. Para Puerto Rico, en 1873 y para Cuba en 1886. Aunque en el territorio peninsular se proclamase en 1837, concretamente el 8 de marzo, cuando la Gaceta de Madrid publicó los cinco artículos del “Dictamen de la Comisión de Legislación sobre abolición de la esclavitud”. Su primer punto rezaba: “Queda abolida la esclavitud en la península, islas adyacentes y posesiones de España en África; y libres los esclavos que a la publicación de esta ley existan en ellas”. El cuarto señalaba: “El Estado indemnizará a los dueños de esclavos actualmente existentes en la península, islas adyacentes y posesiones de España en África, y el Gobierno propondrá a la aprobación de las Cortes el modo de verificarlo”
No parece fácil determinar cuando ocurrió en Cataluña, hay pocas referencias escritas sobre un tema tan tabú. Àngels Solà publicó un artículo, en 1981, en el que explica la compra, en 1818, de “un negrito vozal llamado Dionisio, de 12 años, de nación congo” por parte de María Francisca de Ferrer, baronesa del Castillo y Cuadra de Agulladolç. O la presencia de otro esclavo, adquirido en 1812 por un comerciante apellidado Fornells, aunque provenían desde Río de Janeiro y Montevideo respectivamente.
Pero entre los siglos XVI y XIX, según Eloy Martín Corrales, había constancia de cerca de una treintena de negros y mulatos que se compraban o vendían mediante anuncios en periódicos tan prestigiados como el Diario de Barcelona. O retratos familiares con presencia de esclavos, como el de la familia de Juan Bautista Segarra expuesto en Museo Emilio Bacardí, Santiago de Cuba.

Antonio López y López, el primer Marqués de Comillas (1817-1883) amasó su primera fortuna, o buena parte de ella, con la compraventa de esclavos desde Santiago de Cuba. Su estatua de, fue retirada de su pedestal en Barcelona el 4 de marzo de 2018. El gobierno de Ada Colau, que lo llevaba en su programa electoral, recogía la demanda de algunas entidades que defendían que un hombre que se había enriquecido con el comercio de esclavos en Cuba, incluso con el tráfico ilegal, no podía tener símbolo público alguno. Varias investigaciones documentan los cimientos esclavistas de no pocos apellidos ilustres de la burguesía barcelonesa como los Vidal-Quadras, Goytisolo, Samà, Xifré…
El expresidente de la Generalitat Artur Mas comparte árbol genealógico con varios conocidos capitanes negreros provenientes de Vilassar de Mar. Su tatarabuelo fue Joan Mas Roig, conocido como ‘El Xicarró’, del que hay constancia que desembarcó en Brasil hasta 825 esclavos entre julio y diciembre de 1844. Otros antepasados negreros de Artur Mas fueron el primo de Joan Mas, Gaspar Roig Llenas o Pere Mas Roig, el hermano del tatarabuelo de Mas, popularmente conocido, en Vilassar, como ‘El Pigat’, del que se conserva hoy un “gegant” que se pasea por el pueblo durante las fiestas.
Un rico comerciante de Barcelona, nacido en Tarragona y llamado Pedro Gil Babot, más tarde armador de expediciones negreras y fundador la Sociedad Catalana de Alumbrado por Gas, buscaba, en 1814, un esclavo huido a través de la siguiente nota: “Quien sepa el paradero de un negro, de edad de 30 a 32 años, calbo de cabeza, de estatura baxa, gordo, con una grande cicatriz en la frente, de nariz pata y muy picado de viruelas, sirva avisarlo en casa D. Pedro Gil, calle de Moncada, y en Tarragona en casa de dicho señor, que a más de satisfacérsele los gastos que tenga echos, se le recompensará con una correspondiente gratificación”.
El hecho de utilizar “negro”, “negra”, “negrito”, “negrita”, “mulato” o “mulata”, en lugar de las de “esclavo” o “esclava” implicaba, no solo que las personas esclavizadas eran de origen africano, sino también y sobre todo, esconder su condición real y/o rebajar la carga moral negativa de llamarlo por su nombre: esclavos y esclavas. También dificultaba identificar la verdadera magnitud de la trata de personas, pues negros y mulatos los había también libres.

Aunque según el segundo artículo del citado Dictamen de abolición de la esclavitud en España, todo esclavo, cualquiera que sea su procedencia, adquiría su libertad por el solo hecho de pisar el territorio expresado, lo cierto es que hay evidencias de la esclavitud persistió bastante más allá, como puede leerse en esta referencia publicada en noviembre de 1842: “Se nos ha dicho que se ha fugado una negra de la casa de su ama, y que el señor gefe político ha dispuesto que permaneciese interinamente en clase de depósito en casa del coronel D. Ramon Sánchez Soto, sita en la Ciudadela. Estamos a la mira para ver cuáles serán las ulteriores disposiciones de dicha autoridad”.
¿Hasta cuándo hubo esclavos en Barcelona y en España? Probablemente no sea posible acreditarlo con exactitud pues había estratagemas legales, como esta del hacendado vizcaíno Agustín Goytisolo Lezarzaburu, quién días antes de embarcar, en 1870, desde Cienfuegos (Cuba) rumbo a Barcelona hizo firmar una especie de falsa carta de libertad ante el mismo notario. “Otorgo la libertad graciosa a las esclavas de mi propiedad Petrona, morena, de cuarenta años de edad y a su hija, la mulata María, de veinte años, ambas criollas, en recompensa de los buenos servicios que dichas criadas han prestado a mi familia”. Aunque a continuación apunta que ambas mujeres: “… han determinado y se comprometen de su libre y espontánea voluntad […] a servir la primera por cuatro años y la segunda por ocho al expresado D. Agustín Goitizolo y su familia obligándose a ir con aquellos adonde quieran que se dirijan, queriendo que si se niegan a ello se les obligue con todo el rigor de la ley a cumplir dicho término en poder y al servicio del que les ha dado su carta de libertad pues al efecto renuncian a las leyes que pudieran favorecerles”. Ni una ni otra firmaron aquella escritura (según decía el notario, por no saberlo hacer) y lo hicieron, en su nombre, dos testigos.
Perdón es solo una palabra y prácticamente imposible trasladarla a los familiares o descendientes de todos aquellos que fueron sometidos, explotados y maltratados, tanto como la restitución o pago por los daños causados. Pero haríamos bien, en nombre de la verdad y la justicia, no persistir en el olvido y reconocer institucionalmente que no lo hicimos bien, que estamos profundamente avergonzados de haber estado implicados en aquellos hechos no tan lejanos.